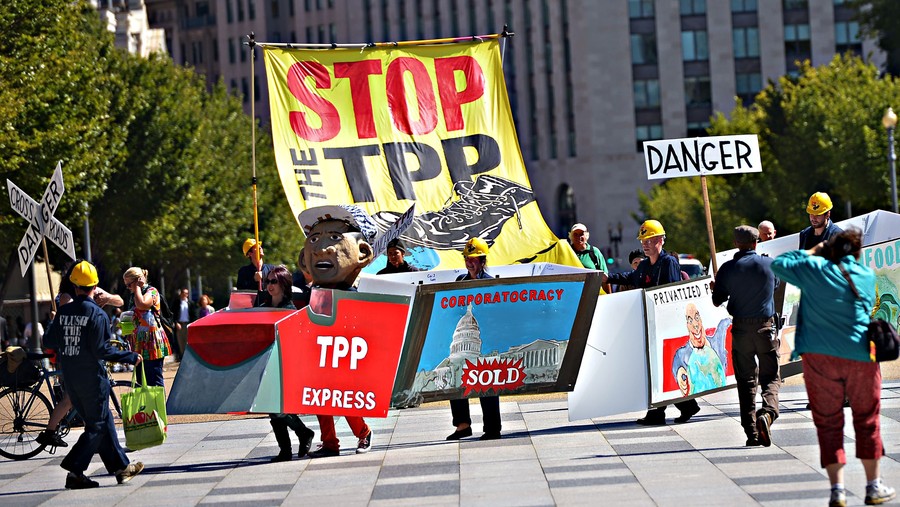
Los
negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del
Pacífico se reúnen en Atlanta en un esfuerzo por ultimar los detalles del nuevo
Trans-Pacific Partnership (TPP, Partenariado Trans-Pacifico), y es necesario un
análisis sobrio de su contenido. El mayor acuerdo de comercio e inversión
regional de la historia no es lo que parece.
Se ha
hablado mucho sobre la importancia del TPP para el “libre comercio”. En
realidad se trata de un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y las
inversiones de sus miembros. Y hacerlo en nombre de los grupos de presión
empresariales más poderosos de cada país. No nos equivoquemos: es evidente por
la naturaleza de las principales cuestiones pendientes, sobre las que los
negociadores siguen regateando, que el TPP no tiene que ver con el
"libre" comercio.
Nueva
Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo por la manera en que Canadá y
los EE.UU. controlan el comercio de productos lácteos. Australia no está
contenta con la forma en que los EE.UU. y México regulan el comercio de azúcar.
Y los EE.UU. no están contentos con la forma en que Japón gestiona el comercio
del arroz. Estas industrias están respaldadas por bloques de votantes
importantes en sus respectivos países. Y estos temas representan sólo la punta
del iceberg en términos de cómo el TPP impondrá una agenda que en realidad va
en contra del libre comercio.
Para
empezar, tenga en cuenta los efectos de un acuerdo que amplia los derechos de
propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, como hemos
conocido gracias a las versiones filtradas del texto de negociación. La
investigación económica demuestra claramente que tales derechos de propiedad
intelectual no sirven para promover la investigación, en el mejor de los casos.
De hecho, hay pruebas de lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la
patente de Myriad sobre el gen BRCA, se produjo una explosión de innovaciones
que se tradujeron en mejores pruebas menos caras. En efecto, las disposiciones
del TPP restringirán la competencia abierta y aumentarán los precios para los
consumidores en los EE.UU. y en todo el mundo: anatema para el libre comercio.
El
TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos a través de una serie de cambios
de unas reglas aparentemente arcanas sobre temas como "la vinculación de
patentes", la "exclusividad de datos", y datos
“biométricos". El resultado real es que se permitirá expandir a las
empresas farmacéuticas - a veces casi por tiempo indefinido - sus monopolios
sobre los medicamentos patentados, excluir a medicamentos genéricos más baratos
del mercado, e impedir a competidores "biosimilares" la introducción
de nuevos medicamentos durante años. Así es como el TPP regulará el comercio de
la industria farmacéutica, si los EE.UU. se salen con la suya.
Del
mismo modo, considere cómo los EE.UU. esperan utilizar el TPP para regular el
comercio de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras
estadounidenses han utilizado mecanismos de defensa para los inversores
extranjeros creados por acuerdos similares al TPP para luchar contra
regulaciones destinadas a frenar el flagelo para la salud pública que es el
consumo de tabaco. Bajo estos sistemas de resolución de controversias
inversores-Estado (ISDS), los inversores extranjeros adquieren nuevos derechos
para demandar a los gobiernos nacionales ante mecanismos de arbitraje privados
por reglamentos que consideren una amenaza para la rentabilidad esperada de sus
inversiones.
Los
intereses empresariales internacionales consideran imprescindibles los ISDS
para proteger los derechos de propiedad donde no existen el imperio de la ley y
tribunales creíbles. Pero este argumento no tiene sentido. Los EE.UU. están
exigiendo el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea,
la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a pesar de
que no hay duda sobre la calidad de los sistemas jurídicos y los tribunales de
Europa.
Todo
el mundo está de acuerdo, los inversores - cualquiera que sea su domicilio
fiscal - merecen ser protegidos contra
expropiaciones o regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho
más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas
de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son
discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad.
Actualmente
Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay
(que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que
adviertan de su peligro para la salud. Canadá, bajo amenaza de una demanda
similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia igualmente
eficaz hace unos años.
Dado
el velo de secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el
tabaco será excluido parcialmente de los ISDS. De cualquier manera, la cuestión
más amplia sigue estando ahí: estas disposiciones hacen que sea difícil a los
gobiernos ejercer sus funciones básicas: la protección de la salud y la
seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la
protección del medio ambiente.
Imagínese
lo que habría ocurrido si esas disposiciones hubieran estado en vigor cuando se
descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar las fabricas y
obligar a los fabricantes a indemnizar a los perjudicados, bajo los ISDS, los
gobiernos hubieran tenido que indemnizar a los fabricantes por no matar a sus
ciudadanos. Los contribuyentes habrían pagado dos veces: primero por el daño
causado a su salud por el amianto, y luego para compensar a los fabricantes por
sus ganancias perdidas cuando el gobierno intervino para regular un producto
peligroso.
No
debe sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de los Estados Unidos
regulen, en vez de liberalizar, el comercio. Es lo que sucede cuando el proceso
de decisión de las distintas políticas se cierra a las partes interesadas no
empresariales; por no hablar de los
representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de los EE.UU.
-----------------------
Joseph
Stiglitz premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, fue
presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y
Vicepresidente Adjunto y Economista Jefe del Banco Mundial.
Adam Hersh economista en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la Universidad de Columbia.
Adam Hersh economista en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la Universidad de Columbia.

No hay comentarios:
Publicar un comentario